'El barrio maldito': los sanfermines según Félix Urabayen
Con El barrio maldito (1923), Félix Urabayen fue el primer escritor que utilizó los sanfermines como escenario para una obra de ficción. Si en Fiesta (1926) Hemingway los retrató con la mirada del visitante, Urabayen con esta novela plasmó, desde dentro, su fascinación por los de casa. Veamos, pues, a través de este fragmento del libro, cómo eran las "celebradas y renombradas fiestas de San Fermín" en las primeras décadas del siglo XX.

Las canciones de una raza...
Aquel año, a la llegada de los sanfermines, por primera vez en su vida Pedro Mari se sintió viejo. Hallábanse en plenas fiestas, las celebradas y renombradas fiestas de San Fermín; el triunfo del ruido, de la algara libre, del estruendo no interrumpido durante cinco mortales días. Y Pedro Mari, con sus cabellos un poco grises y su hermosa barriga de indiano, empezaba a añorar la paz del caserío montañés.
Las fiestas pamplonesas son el barómetro que mejor registra estas alterationes espirituales. Tan tremendo dinamismo solo pueden resistirlo las almas muy jóvenes, y Pedro Mari iba entrando en un período de evolución. Ya todo el mundo le llamaba D. Pedro; tenía una formidable posición económica y muy gustoso hubiera abandonado Pamplona en busca del silencio y la paz aldeanas. No se atrevía, sin embargo, ni a indicarlo. El trabajo en la taberna era enorme en los días de San Fermín; la ermita de Baco convertíase durante las fiestas en un jubileo. Entraban sin cesar las cuadrillas, con sus largas blusas manchadas de vino, enormes sombreros de segadores y el indispensable acordeón, siempre en movimiento. Las había que llevaban guitarras; otras, muy pocas, flautas y ocarinas, y algunas un violín que gemía igual que un poseído. En ninguna faltaba el tambor, pues lo fundamental en estas fiestas es hacer ruido. Son días de recio escándalo en los que las cuadrillas orgiásticas derrochan todo el triunfo orquestal de la plebe en honor del Santo Patrono, cantando hasta enronquecer, bailando como aschantis y bebiendo sin descanso. Les devora una sed estomacal, análoga en eternidad a la espiritual que tanto añoran los místicos...
Durante cuatro días las cuadrillas viven en medio de la calle, con preferencia en las proximidades de la taberna. ¡Y qué exceso de juventud y de entusiasmo colectivo desarrollan estérilmente! Se les creería protagonistas de un cartón brujo de Goya. Eso sí, ni una riña, ni un golpe, ni un solo reto homicida. Como no intervienen faldas, es la alegría báquica sin el menor matiz dramático. Claro que para el tercer día, aunque siguen moviéndose epilépticamente, ya no pueden hablar, tan roncos se encuentran. En la patria de Gayarre, lo primero que falla es la garganta, mientras las piernas se sostienen pujantes e incansables como hélices de monoplano movidas por un motor de alcohol...
Pedro Mari, experto tabernero, conocía al dedillo el horario vinícola y cantarín de las cuadrillas. La víspera de la fiesta, después de la música en la plaza del Castillo, desplegábanse de cuatro en fondo y al son de sus variados instrumentos emprendían el camino hacia el Sario, decididos a estorbar la marcha de los toros que a campo traviesa corren a encerrarse en el portal de la Rochapea.

Hacia las cinco de la mañana, una vez cumplida su misión entorpecedora, volvían las cuadrillas a taladrar el silencio augusto de la ciudad con sus gritos y bailes. Empezábanse a abrir las tabernas y todos presurosos corrían a hacer provisiones. Las botas, fláccidas a causa de las continuas ofrendas nocturnales, se hinchaban hidrópicas hasta provocar el sudor en los mantenedores que sobre el hombro izquierdo las porteaban.
Cerca de las seis, la cuadrilla adquiría honores de dispersión. Unos se quedaban en la calle Estafeta, dispuestos a correr delante de los toros; otros preferían aguardarlos sentados en la acera. Los músicos y la gente pacífica íbanse a los tendidos de la Plaza a presenciar el encierro, y a la salida, después de pasar lista y curar los chichones producidos por los embolados, emprendían siempre de cuatro en fondo el camino de las churrerías, a atracarse de ruedas grasientas, poetizadas con sendas copas de aguardiente que obligaba a más de cuatro a agarrarse al cinc del mostrador...
De allí corrían a los jardines de la Taconera, a divertir a la gente seria con sus bailes y salidas humorísticas. Para las diez, en toda la fuerza del calor, pasaban un rato en las barracas saboreando las novedades de la feria. Luego, a la música en el paseo de la Estafeta; aquí la guerrilla perdía un tanto su férrea unidad; este se acercaba a la novia, el otro saludaba a un amigo, los más atrevidos seguían a las forasteras, modistillas de Irún y San Sebastián, floreando sus curvas de armoniosa amplitud...
En punto de la una reuníanse en plena calle, al socaire de cualquier taberna, a comer un cordero lechal, varias pirámides de magras en tomate, la indispensable cazuela de fritada o cualquier otra pequeñez por el estilo. De prisa, y otra vez de cuatro en fondo, vuelta a la plaza del Castillo. El ron de Iruña lava los estómagos de los pecados del mosto. Mientras se copea y se fuman largos puros, tornan los mesnaderos a la taberna para coger la merienda, siempre de grueso calibre; el ajoarriero, los pollos, las chuletas con tomate o el cordero en chilindrón. Y desde allí a los toros, al tendidito de sol, a seguir gritando, comiendo, bailando... y bebiendo.
Este círculo dinámico que describen las cuadrillas no termina con el crepúsculo. Desde los toros hay que ir a las barracas y ejercitarse un rato en el tiro al blanco, o sumirse en el dulce mareo de los caballitos del Tío Vivo. Y luego de cenar fuerte es preciso volver aún a la plaza del Castillo a bailar hasta la hora de iniciarse el prólogo pastoril del encierro de los toros.
Cuatro días y cuatro noches se sostienen las cuadrillas en pie, repitiendo el mismo programa con matemática precisión. Solo un exceso de juventud puede explicar la resistencia inconcebible de estas guerrillas formadas por discípulos de Berceo (el del bon vino) y continuadores del Arcipreste juglar (el del haber mantenencia).
A Pedro Mari, que tanto las había admirado en su juventud, ahora en plena madurez le estomagaban un tanto, sin perjuicio de exprimirlas económicamente. Conocía el truco de las cuadrillas pamplonesas en que no todo el coro resiste impávido tan patrióticas marchas. Hay comparsas que antes de llegar al Sario se echan un sueñecito en la carretera. En otras, la contemplación de la fina hierba con honores de tálamo que cubre los jardines de la Taconera ablanda a los curdas, haciéndoles caer como heridos por el rayo y roncar unas cuantas horas.
Algunos mozos, al tercer día, ahítos de vino y roncos de tanto gritar, marchan hacia la calle Estafeta dispuestos a correr ante los toros; pero el quicio de una puerta mal cerrada o el escalón ancho y recatado actúan sobre su escasa gravedad, obligándoles a caer víctimas del sueño, y allá se quedan respetados por los toros, por los guardias y por los transeúntes, que al pasar admiran en secreto a estos veteranos de Baco. No faltan chuscos que le chuflan una trompeta al oído. ¡Sacrificio inútil! Ni los cañones de la ciudadela lograrían desalojarlos de su heroica trinchera.
El hecho es que las cuadrillas no se retiran a sus casas hasta pasados los cuatro días. Como son muchas y no van numeradas, las gentes creen ver siempre las mismas caras, las mismas curdas y las mismas blusas blancas aplicables a varios usos; por ejemplo, a mancharse de vino, a torear los embolados en la Plaza, y a falta de éstos, a los bancos de los paseos o a los guindillas municipales. Todas llevan grandes cartelones rotulados con grueso humorismo. En una de ellas, encabezada por enorme bota, se lee: «La Marea. Sociedad anónima de baile, enemiga de la ley seca». Otro cartelón reza: «Los chicos de La Ochena necesitan nodrizas. Inútil presentarse de mala leche». «La Sequía –pregonaba un tercer lienzo blanco–. Sociedad antialcohólica de 19 grados en adelante. Fuentes permanentes en Mañeru y Artajona». Y por el mismo estilo desfilan «La Capuchaca», «La Olada», «Las Quiliquis» y docenas más de cuadrillas que despiertan estruendosas carcajadas a su paso.
Félix Urabayen, El barrio maldito. Fotografía superior: Pascual Marín (1932)
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!
Recibe novedades, descuentos, noticias...

Otros títulos de Félix Urabayen
Contenidos relacionados
"Esto no es una novela; es un pueblo"
30/09/2018
Zazpiak bat (siete en una): el País Vasco de Pío Baroja
30/10/2018
Félix Urabayen, centauro del Pirineo
11/09/2018
 Actualmente no tienes nada en la cesta de la compra.
Actualmente no tienes nada en la cesta de la compra. 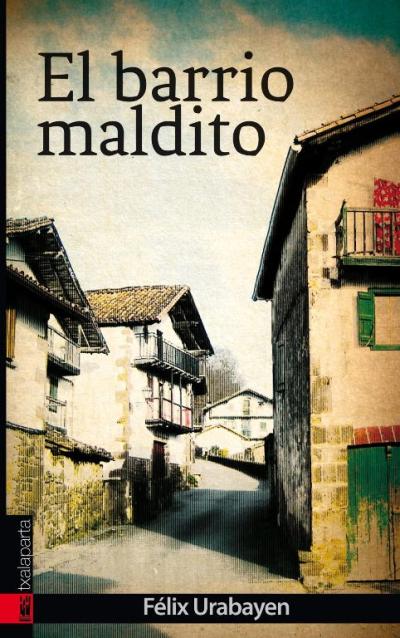
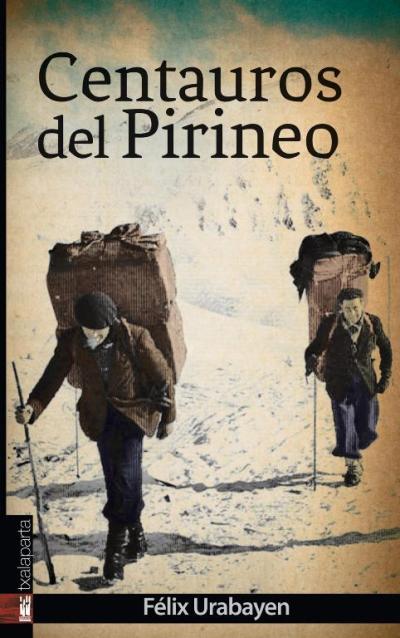
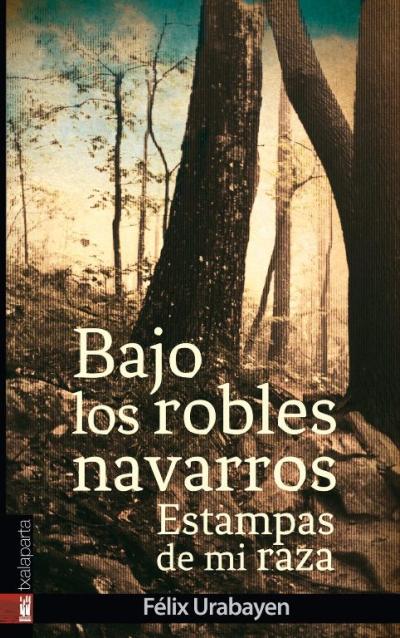







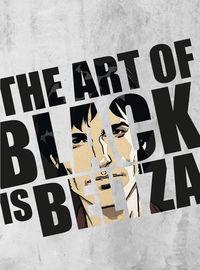


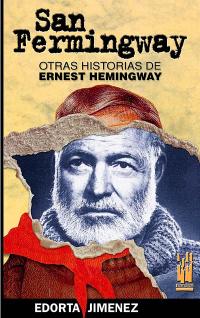


Comentarios 0 Comentario(s)